Lengua y poder: la diglosia como hilo narrativo
La convivencia del gallego y el castellano en la Galicia del XIX como reflejo literario de una identidad en tensión… una realidad que, casi 150 años después, sigue plenamente vigente.
X. M. FERRO FORMOSO
5/29/2025
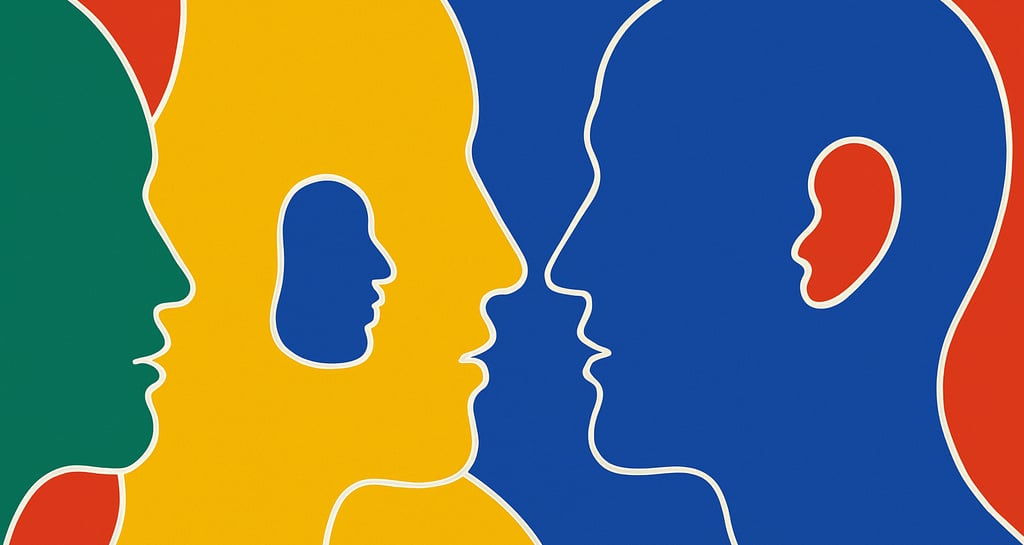

Uno de los aspectos que más me costó trabajar en Terror Mortis fue la lengua de los personajes. Porque, aunque la novela está escrita mayoritariamente en castellano, la historia está atravesada por el fenómeno de la diglosia… e incluye también diálogos en gallego, siempre que resulta verosímil que los personajes se expresen así.
En el siglo XIX, como también sucede hoy, el idioma no era neutro. Se hablaba gallego en la casa, en la taberna, en la feria… pero el castellano se imponía en la administración, en la medicina, en la justicia, en la escuela.
Por eso mis personajes no hablan igual. No pueden. Algunos cambian de registro cuando se presentan ante un juez o un médico. Otros ocultan su gallego para parecer más cultos. Otros se resisten.
Y algunos, como Piñeiro, que utiliza habitualmente el castellano por su cargo en la Guardia Civil, regresan al gallego cuando se relacionan con los vecinos, con sus paisanos, sin impostura ni vergüenza, porque sabe que su fuerza nace de su identidad.
El castellano y el gallego conviven en la novela, como convivían en la vida real de las personas de la época. Es una decisión narrativa poco común —sé que puede desconcertar—, pero necesaria para contar esta historia con honestidad y fidelidad a nuestro contexto.
No es un recurso estético. Es una elección que habla de desigualdad, de adaptación, de clase social y de resistencia cultural, algo que, por desgracia, sigue muy presente hoy.
Y sí, puede incomodar a algún lector. Pero estoy convencido de que la literatura también está para eso: para contar lo que somos, no solo lo que se espera que seamos.